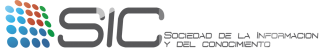Se parte en este trabajo del presupuesto que la intervención de las TIC implicó alteraciones en los pactos comunicacionales y generó nuevos espacios Tecnológico, Geográfico y Social (TGS) (Olivera, 2013, 2015, 2017 y 2020) en las comunidades estudiantiles (Olivera, M.N., Alves, M., Borrelli, J., Cabrera, M., Casamayou, A., Lagaxio, V…. Rundie, C., 2020). En ese marco se observa y reconstruyen las formas particulares de las prácticas comunicativas, sociales y tecnológicas de los estudiantes universitarios de la FIC-Udelar, que interactúan entremezclando lógicas y temporalidades diversas, condensando al mismo tiempo una nueva relación con el espacio, el tiempo y el lugar.
La referencia a los espacios TGS permite entender las profundas transformaciones en las formas de concebir la relación espacio/tiempo. Esto implica también entender cambios en curso de la experiencia humana, puesto que los términos “geográfico” y “social” son conceptos que la gente tiene del mundo, que se emplean en la vida cotidiana y las prácticas científicas para orientar, demarcar, diferenciar y reducir la complejidad de dar sentido a varios fenómenos. Existe una conexión dialéctica entre ambos, ya que no existe lo social sin una dimensión geográfica y no existe una construcción geográfica sin una dimensión social (Olivera, 2015).
Lo tecnológico atraviesa lo geográfico y lo social, permitiendo novedosas lógicas y formas de producción, circulación y apropiación de la información y la comunicación en un contexto de cambio tecnológico continuo y rápido. En la actualidad, las TIC permiten crear entre los agentes sociales nuevas prácticas y lógicas de participación configuradas por relaciones novedosas y múltiples entre el espacio-tiempo-lugar. Las innovaciones tecnológicas pueden generar estrategias colaborativas, participativas y de intercambio entre los agentes sociales. Los espacios TGS están mediados así por prácticas socioculturales y por características tales como la distancia, el territorio, la pertenencia y la sociabilidad (Olivera, 2015).
Los espacios TGS son nodos, espacios donde confluyen parte de las conexiones de otros espacios reales o abstractos que comparten sus mismas características y, que, a su vez, también son nodos que conforman una red. Estos espacios TGS son un lugar de observación clave de las nuevas tecno-sociabilidades, de las relaciones que surgen y se difunden entre los agentes sociales, así como sus prácticas tecnológicas a través de las cuales se expresan sentidos y significados. En ese contexto Internet cumple una función primordial, ya que es la herramienta que permite esas relaciones y habilita los espacios TGS donde circula la compleja relación entre distancias, territorios y sentidos que orientan las prácticas de los agentes sociales.
La conexión de ese espacio TGS configura un sistema heterárquico y creativo. La conexión heterárquica, tal como la describió McCulloch (1945) por primera vez, es que, dado un sistema cualquiera, el concepto de heterarquía se refiere a la situación de interdependencia que existe entre niveles o subsistemas diferentes en los cuales se desarrollan procesos distintos y de forma simultánea. La dinámica de interacciones en un sistema dado involucra relaciones tanto jerárquicas como heterárquicas. En el caso de las heterarquías no existe un único sistema gobernante; por el contrario, cada subsistema ejerce cierta influencia sobre los demás. La ausencia de un subsistema gobernante en las heterarquías obedece a que en ellas existen múltiples accesos, múltiples vínculos y múltiples determinaciones entre los distintos subsistemas.
El concepto de heterárquia comenzó a utilizarse por algunos autores (Livingstone y Sefton-Green, 2016; Kontopoulos, 1983; Hedlund y Nonaka, 1993; García, 2000) aplicándose a un nuevo orden en las redes, un sistema de organización social donde los individuos son entendidos como seres autónomos, autoinventados, y en el cual sus relaciones son dialogantes, subrayando la revisión continua y espontánea de su estructura que cambia continuamente de acuerdo con las condiciones necesarias y las innovaciones. Por ejemplo, la plataforma ADAN, creada por estudiantes de la FIC-Udelar en 2015, es una organización que se desarrolló, evolucionó y aprendió de las transformaciones del entorno, y que se manifestó en todo el espacio-tiempo del sistema, generando interacciones sociales heterárquicas fundadas en la emoción de la aceptación mutua y capaz de generar un aprendizaje que irradió a todo el conjunto (Olivera, Morales, Passarini, Correa; 2017). Hedlund (1993) se refiere al principio de heterarquía para analizar las condiciones organizativas que estimulan el aprendizaje generativo (producto de una estrategia proactiva que permite redefinir el entorno y adaptarse a él) en contraposición con la jerarquía organizacional, que favorece el aprendizaje adaptativo (producto de una estrategia solamente reactiva al impacto del entorno). García (2000) avanza en la línea de Hedlund señalando que los órdenes sociales de la modernidad tardía se nos presentan como complejas redes comunicativas heterárquicas, en las que cada vez más aparecen bucles extraños si intentamos analizarlas con el modelo de la jerarquía. Nótese que estos autores entienden que la organización en redes favorece el intercambio de conocimiento y la coordinación flexible entre distintos actores, una situación que contrasta con la mayor rigidez atribuida a la organización jerárquica, construyendo un discurso que sugiere, de forma implícita, una relación antagónica entre las redes de heterarquías y las redes de jerarquías. Una idea que no se desprende de lo escrito por McCulloch, quien no opone ambos conceptos, sino que los articula e involucra. El desafío, entonces, es observar y analizar las prácticas de los estudiantes de la FIC, a partir de la relación Tecnológica, Geográfica y Social habilitada por Internet (Olivera, 2015) que habilita la configuración de un sistema heterárquico y creativo.
1 – Ejemplos de conceptualizaciones heterarquicas incluyen las concepciones de Gilles Deleuze / Félix Guattari de desterritorialización, rizoma y cuerpo sin órganos.
2 – La plataforma ADAN fue desarrollada por los propios estudiantes de la FIC en 2015 (su nombre deviene de un juego irónico en relación a la plataforma universitaria EVA), cuyo propósito es fomentar el vínculo y la articulación de los estudiantes a partir de la gestión compartida de recursos, de manera colaborativa e intergeneracional (Olivera, et al., 2017).
Referencias Bibliográficas
García, J. (2000). La evolución de las organizaciones: de la jerarquía a la heterarquía. Universidad de Oviedo, España.
Hedlund, G. y Nonaka, I. (1993). Models of Knowledge Management in the West and Japan. En B. Lorange, B. Chakravarthy, J. Roos and H. Van de Ven (Eds.), Implementing Strategic Process, Change, Learning and Cooperation (pp. 117–144). MacMillan, London.
Kontopoulos, K. M. (1983). La logística de la estructura social. Nueva York y Cambridge: Cambridge University Press.
Livingstone, S. y Sefton-Green, J. (2016) The Class: Living and Learning in the Digital Age. New York, New York: University Press.
McCulloch, W. (1945). Una heterarquía de valores determinada por la topología de las redes nerviosas. En Boletín de biofísica matemática, 7, 89-93. doi:10.1007/bf02478457
Olivera, M.N. (2013). E-Migration: a new configuration of technological, geographical and social spaces. International Journal of E-Politics (IJEP), 4(1), 18-31. doi:10.4018/IJEP.
Olivera, M.N. (2015) E- migrant: technological, geographical and social spaces. New actors and spaces for political participation?. Comunicação e Sociedade, 28, 91-108. Portugal. e-ISSN 2183-3575
Olivera, N., Morales, M., Passarini, A., Correa, N. (2017). Plataformas virtuales: ¿Herramientas para el aprendizaje? Las diferencias entre ADAN y EVA. En Revista de Comunicação, Mídia e Consumo, Sao Paulo, Brasil. doi:10.18568/cmc.v14i39.1370.
Olivera, M.N., Alves, M., Borrelli, J., Cabrera, M., Casamayou, A., Lagaxio, V…. Rundie, C. (2020). Universidad y TIC. Análisis de las nuevas prácticas de producción y circulación de la información del Cenur Litoral Norte. Olivera, M.N. (Coord.). Montevideo, Uruguay. Udelar, CSIC. Recuperado en: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana-cm/libro_detalle.php?orden=&id_libro=1707&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1561